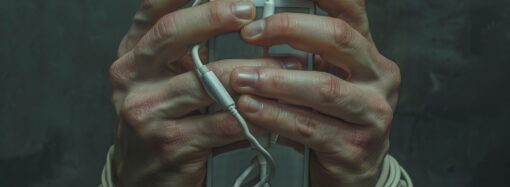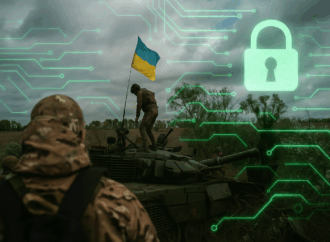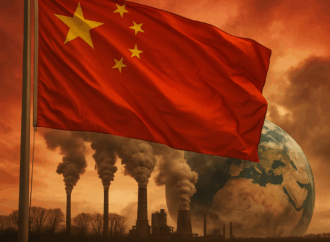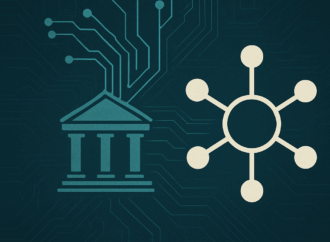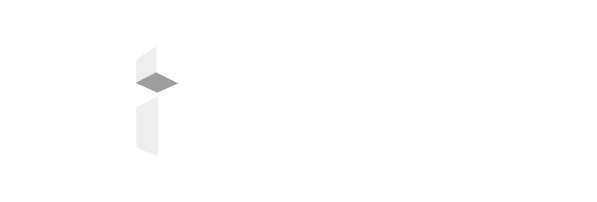¿Conveniencia o dependencia estratégica?
En un artículo reciente, he abordado críticamente la denominada «visión peninsular» que parece orientar la política exterior del gobierno de Milei, señalando los riesgos inherentes a un posible aislamiento regional en favor de una relación privilegiada con Estados Unidos. Sin embargo, como en todo enfoque estratégico, esta orientación política no está exenta de potenciales beneficios, particularmente en lo que respecta a la crucial tarea de estabilizar la economía argentina en un contexto de marcada volatilidad interna y externa.
La Argentina de hoy enfrenta una situación de fragilidad fiscal, con un equilibrio precario que aún debe consolidarse, y con un nivel de reservas internacionales que dista de ofrecer un colchón suficiente ante posibles shocks. Aunque el proceso de desinflación ha mostrado avances, su consolidación total no está garantizada. La volatilidad en el tipo de cambio sigue siendo un factor de riesgo latente; cualquier atisbo de duda sobre la estabilidad del esquema cambiario podría reactivar rápidamente las presiones inflacionarias, como evidenció el comportamiento de los precios en marzo, influenciado en parte por la incertidumbre respecto a la continuidad del sistema previo.
Si bien el esquema actual de flotación con bandas ha demostrado ser eficaz hasta el momento, la realidad es que cualquier turbulencia significativa, ya sea en el ámbito político doméstico o en el incierto panorama internacional, podría desencadenar un nuevo salto en la cotización del dólar, realimentando la espiral inflacionaria. A escasos meses de un nuevo ciclo electoral, este escenario se erige como el principal desafío político para un gobierno cuya legitimidad se sustenta, en gran medida, en la promesa de erradicar la inflación. De allí que cualquier asistencia externa que contribuya a anclar las expectativas sobre el tipo de cambio y, por ende, a fortalecer la estabilidad macroeconómica, no solo es bienvenida, sino que se torna crucial para la sostenibilidad del proyecto gubernamental.
Es fundamental subrayar que el objetivo último de toda estrategia de estabilización económica reside en lograr que el tipo de cambio pueda ajustarse –tanto al alza como a la baja– sin que ello implique un traslado automático y generalizado a la estructura de precios internos. Aspiramos a un escenario donde la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en décadas recientes, cuente con un tipo de cambio de equilibrio resiliente a los vaivenes del contexto. Personalmente, considero que este objetivo es alcanzable, y encuentro paralelismos sugerentes entre el plan de estabilización en curso, el exitoso Plan Real implementado en Brasil en la década de 1990 y el programa de estabilización de Israel en los años 80. Ambos precedentes lograron cimentar monedas estables, capaces de fluctuar sin generar automáticamente brotes inflacionarios.
En este contexto, las buenas relaciones con Estados Unidos pueden jugar un papel facilitador clave para transitar esta fase crítica de la estabilización económica con menores sobresaltos cambiarios. Esto cobra especial relevancia en el actual escenario global, caracterizado por una profunda incertidumbre: desde las incógnitas sobre el futuro de los aranceles bajo una eventual administración de Donald Trump o la evolución de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, hasta el rearme de Europa y la persistencia del conflicto en Ucrania.
Resulta relevante entonces analizar los beneficios concretos derivados de la relación con Estados Unidos, basándose no en especulaciones futuras, sino en los logros ya materializados. Si bien es cierto que estos avances no han sido cuantiosos ni vertiginosos, su impacto en la coyuntura actual resulta, a mi entender, crucial.
El primer hito relevante en este sentido es el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, anunciado estratégicamente el viernes 11 de abril, justo antes de la flexibilización del cepo cambiario. Este acuerdo contempla un desembolso inicial de 12 mil millones de dólares, con la posibilidad de acceder a 8 mil millones adicionales en reservas si el gobierno cumple con las metas acordadas con el organismo multilateral en los próximos meses. Estos fondos tienen una función clara: actuar como respaldo para evitar que el precio del dólar oficial supere el límite superior de la banda de flotación establecida, que actualmente se encuentra en 1400 pesos por dólar y se ajusta mensualmente en un 1%.
Este acuerdo ha sido fundamental para dotar de credibilidad al nuevo esquema cambiario y para iniciar la fase final de la estabilización en condiciones mucho más manejables que las que se hubieran presentado de otro modo: inciertas y potencialmente tumultuosas. La influencia de Estados Unidos fue, sin lugar a dudas, decisiva para destrabar el flujo de una cantidad de recursos de tal magnitud hacia un país con el historial de acceso a los mercados internacionales que tiene Argentina.
En segundo lugar, como otra señal de la intención del gobierno estadounidense de evitar un colapso de la actual administración argentina se destaca la visita del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la Casa Rosada el 14 de abril. Esta visita se produjo en un momento de particular tensión, coincidiendo con el debate en torno a la cuestión tarifaria. La presencia en Argentina de uno de los funcionarios económicos de mayor relevancia en la administración estadounidense, en medio de una coyuntura económica internacional compleja y en parte generada por decisiones de su propio gobierno, constituye en sí misma un gesto de alto valor simbólico.
Sin embargo, el anuncio posterior tuvo un peso aún mayor: Bessent manifestó la disposición del Tesoro estadounidense a explorar la apertura de una línea de crédito directa con Argentina, utilizando el Fondo de Estabilización Cambiaria. Este mecanismo es empleado por países que tienen acceso a él, como Brasil, para mitigar el impacto de fluctuaciones abruptas en el mercado de cambios global, suavizando tanto apreciaciones como depreciaciones de la moneda local.
Finalmente, si bien se ha mencionado la posibilidad de que las buenas relaciones bilaterales pudieran derivar en acuerdos de bajos o nulos aranceles, o incluso en un Tratado de Libre Comercio, como ha deslizado el presidente en ocasiones, este punto se mantiene en el terreno de lo especulativo y no amerita mayor profundización en este análisis basado en hechos consumados.
En perspectiva, aunque el respaldo concreto de Estados Unidos se ha circunscrito hasta el momento al apoyo en la negociación con el FMI y a la potencial línea de crédito con el Tesoro, la trascendencia de estos dos eventos financieros es innegable. El volumen del acuerdo con el Fondo y el respaldo manifestado por el Tesoro estadounidense fortalecen la credibilidad del esquema cambiario adoptado y actúan como un poderoso factor de disuasión para aquellos actores del mercado que pudieran intentar «testear»; la solidez del techo de la banda de flotación.
No obstante lo anterior, es pertinente introducir un matiz necesario en esta valoración. Si bien la coyuntura actual parece favorecer un alineamiento pragmático con Washington en busca de un anclaje financiero indispensable, una mirada de más largo plazo, propia de un análisis estratégico profundo, invita a la reflexión sobre los costos y beneficios de subordinar la política exterior a una única relación bilateral. La “visión peninsular”; criticada en el artículo anterior planteaba precisamente los interrogantes sobre el impacto de desatender o relegar la dimensión regional y multilateral en aras de un vínculo prioritario con una superpotencia.
Si bien la estabilización económica es una condición sine qua non para el desarrollo argentino, la construcción de una inserción internacional robusta y diversificada requiere de una visión que trascienda la urgencia del corto plazo. Una estrategia que no contemple activamente la inserción en la región, la diversificación de socios comerciales y políticos, y una participación constructiva en los foros multilaterales, podría, a la larga, generar nuevas vulnerabilidades y limitar el margen de maniobra del país en un escenario global en constante redefinición. El desafío estratégico, por lo tanto, reside en capitalizar los beneficios puntuales de la relación con Estados Unidos para superar la crisis actual, sin que ello implique hipotecar la capacidad de construir una política exterior soberana y multidimensional que sirva a los intereses nacionales en el complejo tablero geopolítico del siglo XXI.
En conclusión, si el anclaje financiero facilitado por la relación con Estados Unidos contribuye decisivamente a que el plan de estabilización culmine con éxito, permitiendo a la Argentina alcanzar un mercado de cambios funcional y una inflación controlada, es posible que, desde una perspectiva estrictamente pragmática y de corto plazo, el alineamiento privilegiado con Washington y una temporal postergación de la agenda regional resulten provechosos. Sin embargo, el análisis estratégico nos exige ir más allá de la coyuntura y evaluar si esta táctica de corto plazo sienta las bases para una inserción internacional sostenible y beneficiosa en el largo plazo, o si, por el contrario, consolida un patrón de dependencia que podría limitar el potencial de desarrollo autónomo de la Argentina en un mundo cada vez más multipolar.
La historia enseña que las alianzas, si bien pueden ofrecer anclas en momentos de tormenta, demandan una calibración constante para no convertirse en camisas de fuerza que restrinjan la capacidad de navegar las complejidades del sistema internacional.