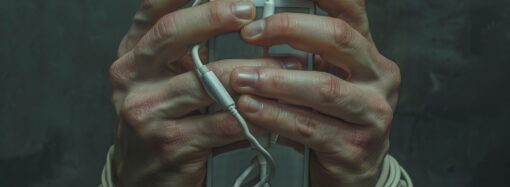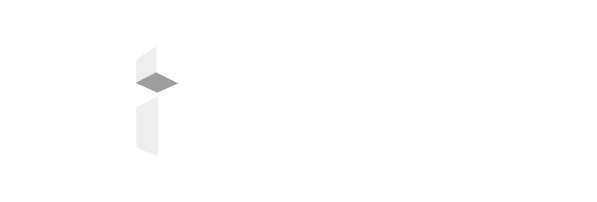¿Ideas liberales para un contexto complejo?
La reciente declaración del jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel —quien afirmó que «el único problema de Argentina es que está llena de argentinos»— permite acceder a una preferencia revelada.
El concepto, propuesto por Paul Samuelson en 1938, y utilizado hasta el hartazgo por el propio Milei y sus seguidores, sostiene que las decisiones espontáneas, más que los discursos elaborados, permiten conocer las verdaderas valoraciones de un actor.
En este caso, lo dicho por Reidel no requiere mayor exégesis: lo que se deprecia no es un índice económico ni una estructura institucional, sino al conjunto de la sociedad argentina.
Más allá de la intención original, la frase permite inferir un posicionamiento cultural claro: una subestimación del capital humano local como obstáculo antes que como potencial.
Esto, dicho por uno de los asesores más cercanos al presidente, resulta aún más paradójico si se considera que su mismo gobierno ha creado un Ministerio de Capital Humano. La contradicción, por tanto, no es anecdótica, sino estructural: se dice valorar el capital humano, mientras se lo reduce a un problema a resolver.
Lejos de la provocación pasajera, lo que se revela es un modelo económico implícito, de perfil extractivista, donde el desarrollo no se piensa a partir de la expansión del empleo de calidad, la formación técnica o la innovación productiva, sino desde la lógica de la renta, la apertura unilateral y la dependencia del capital externo.
En esa matriz, la inversión en capacidades locales pierde sentido, y el entramado social deja de ser un activo estratégico para convertirse en una carga que obstaculiza la eficiencia buscada.
Frente a ello, la historia argentina ofrece un contraste categórico. La visión modernizadora de Domingo Faustino Sarmiento y de la generación del ’80 no se fundaba exclusivamente en la integración al comercio mundial, sino en la necesidad de formar un sujeto nacional apto para la modernidad.
La escuela, en ese esquema, era un dispositivo de transformación productiva, cultural y cívica. Se trataba de formar argentinos mejores, no de lamentar su existencia. Lo extraño, nuevamente, es que el presidente ha insistido con referenciarse más de una vez con dicha generación; quizá, cabe pensar, sin conocerla o entenderla demasiado.
La apuesta educativa de aquellos años no fue menor. La expansión del sistema escolar, la profesionalización docente y la construcción de un sentido de pertenencia común a través del aula, constituyeron una política de Estado sostenida incluso en contextos de gran adversidad.
Aquella generación comprendía que ningún proceso de acumulación material sería sostenible si no iba acompañado por una transformación profunda del sujeto social.
Ejemplos contemporáneos refuerzan esa misma hipótesis. Corea del Sur invirtió sostenidamente en su sistema educativo desde mediados del siglo XX, lo que le permitió en pocas décadas pasar de una economía agraria a una economía del conocimiento.
Estonia, tras independizarse de la URSS, apostó por una reforma educativa integral que la ubica hoy en los primeros puestos de las pruebas PISA. Vietnam, con recursos limitados y tras una guerra devastadora, construyó un sistema equitativo y de calidad que supera a muchos países de la OCDE.
En todos esos casos, el camino no fue la renuncia a la sociedad, sino su potenciación a través del conocimiento. Apostaron a mejorar a sus ciudadanos, no a reemplazarlos. Y lo hicieron, además, sabiendo que la inversión educativa no solo impacta en la productividad, sino también en dimensiones menos visibles, pero igual de relevantes: la cohesión social, la resiliencia institucional y la reducción de la violencia estructural.
De hecho, la correlación entre escolarización y criminalidad está bien documentada. En Estados Unidos, el Bureau of Justice Statistics indica que quienes no terminan el nivel secundario tienen más del doble de probabilidad de ser encarcelados.
En América Latina, estudios del BID muestran que cada año adicional de escolarización reduce entre un 6% y un 10% la probabilidad de incurrir en delitos juveniles. En Argentina, según la UCA, la deserción escolar está directamente asociada con el aumento de la informalidad laboral y la participación en economías ilegales.
La frase de Reidel no es solo un desliz retórico: es un síntoma. Un síntoma de un modelo económico que privilegia la lógica del enclave sobre la del desarrollo nacional, que ve a la sociedad como un obstáculo y no como sujeto de transformación.
Un modelo que, en última instancia, descree del poder formativo de la política y renuncia a toda estrategia de integración virtuosa entre economía y ciudadanía.
Frente a esa renuncia, conviene recordar que el capital humano no es un dato, sino una construcción. Se forma, se educa, se potencia. Y que, por tanto, la diferencia entre una sociedad que avanza y otra que se estanca no reside en sus recursos naturales, ni en la confianza de los mercados, sino en lo que decide hacer —o dejar de hacer— con su gente.
En definitiva, hay dos modelos en tensión. Uno que considera a la población un problema que impide crecer, y otro que la reconoce como el principal motor de cualquier desarrollo posible.
Entre esos dos caminos no hay una diferencia solo técnica, sino ética. Y lo que está en juego no es únicamente una política pública, sino el tipo de país que estamos dispuestos a ser.
Fuente: El Economista