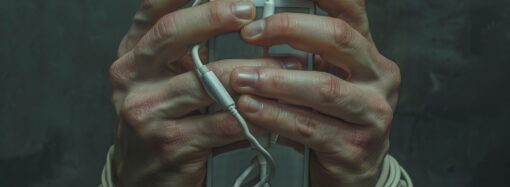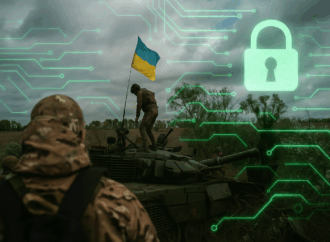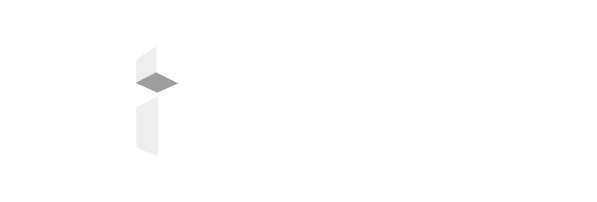Un organismo no es una cuenta de Instagram y una estrategia no se construye con “posteos” sueltos.
En muchas instituciones –sean estatales o privadas–, la comunicación estratégica fue entregada a manos de jóvenes Community Managers. Profesionales que operan dentro de un calendario, detectan tendencias y replican formatos.
Pero un organismo no es una cuenta de Instagram. Y una estrategia no se construye con “posteos” sueltos.
El Community Manager piensa en la publicación del día. El estratega, en cambio, piensa en los efectos acumulativos del discurso, en lo que se dijo ayer, en lo que conviene instalar mañana. Su mirada no es lineal ni coyuntural. Es sistémica. Por eso puede anticipar crisis, modelar sentidos y dar coherencia a una identidad institucional.
La mayoría de las personas no piensa en sistemas. Piensa en eventos. En hechos sueltos. En problemas que deben resolverse como si fueran entidades independientes. Por eso, cuando solucionan algo, sin querer generan tres nuevos conflictos. O cuatro. O cinco.
Esa forma de razonar no es un defecto moral, ni siquiera una falla intelectual. Es, muchas veces, un límite estructural. Un modo de percepción que no logra ver el conjunto, las relaciones, los bucles de retroalimentación, los efectos acumulativos de segundo y tercer orden. Hay quienes nacen con una predisposición natural a observar esos patrones. Otros, por el contrario, están atrapados en el inmediatismo de lo visible, lo urgente, lo parcial.
Pero el pensamiento sistémico no es un privilegio biológico. Puede entrenarse. Puede aprenderse. Peter Senge, en «La Quinta Disciplina», definió al pensamiento sistémico como la disciplina que integra y da sentido a todas las demás: visión compartida, dominio personal, modelos mentales, aprendizaje en equipo. Sin pensamiento sistémico, todo lo demás son intentos aislados de mejorar partes sin comprender el todo.
Lo mismo afirmaba Russell Ackoff cuando señalaba que «para gestionar eficazmente un sistema, hay que enfocarse en las interacciones entre las partes más que en el comportamiento de las partes por separado». Y también: «La explicación de un fenómeno no reside dentro de él, sino en el sistema del que forma parte».
Y sin embargo, tanto en el sector público como en el privado, el pensamiento dominante sigue siendo fragmentario. Un problema se asocia a un área. Un área busca una solución puntual. Una solución genera efectos colaterales en otras áreas. Y el ciclo se repite.
Los gobiernos que abordan la inseguridad como un problema exclusivo del Ministerio de Seguridad, o las empresas que atribuyen una baja en las ventas solo al equipo comercial, están reaccionando como partes. No están pensando como sistemas.
El pensamiento sistémico obliga a detenerse. A mapear relaciones. A considerar actores invisibles. A proyectar escenarios. A abandonar la obsesión por lo inmediato. Y esa renuncia al corto plazo no es simple. En un mundo donde se premia al que responde primero y no al que entiende mejor, los estrategas suelen perder protagonismo frente a los improvisadores.
Esa falta de visión sistémica se agrava cuando los puestos clave son ocupados por personas sin experiencia, jóvenes con formación técnica o ideológica pero sin la madurez que da el tiempo. Aristóteles llamaba a esa virtud necesaria para la acción prudente «frónesis»: la sabiduría práctica que solo se alcanza con los años, la experiencia y el contacto reiterado con la complejidad. «La frónesis no se refiere a lo universal, sino a lo particular», advertía en la Ética a Nicómaco, es decir, a saber decidir bien en circunstancias concretas y cambiantes.
La carencia de frónesis se nota en el impulso por soluciones rápidas, en la creencia de que cada decisión es una respuesta aislada, y en la ilusión de que lo técnico reemplaza lo político. Pero sin pensamiento sistémico y sin prudencia, lo que se construye se desmorona al primer cambio de contexto.
Como afirmaba el físico y epistemólogo Fritjof Capra: “La propiedad esencial de un sistema no está en las partes, sino en las relaciones entre ellas. Cambiar una parte puede no afectar al sistema, pero cambiar una relación lo transforma por completo”.
A largo plazo, la diferencia se nota. No en la velocidad, sino en la consistencia. No en los gestos, sino en los resultados. Las organizaciones que sobreviven no son las que resuelven mejor una crisis, sino las que aprenden a no generarlas; las que siguiendo el razonamiento de Capra, generan una relación orgánica y estratégica con su público.
Porque entre los que piensan en partes y los que piensan en sistemas, no hay solo una diferencia de estilo. Hay una diferencia de impacto. De profundidad. De legado.
Los primeros reaccionan. Los segundos diseñan. Y en esa diferencia se juega el futuro de toda organización.
Publicado por primera vez el 06/08/2025 en DataClave.