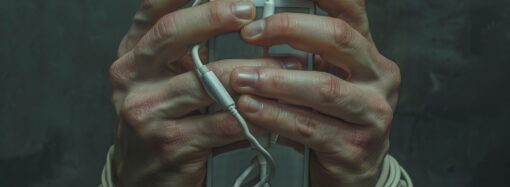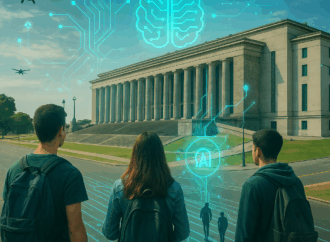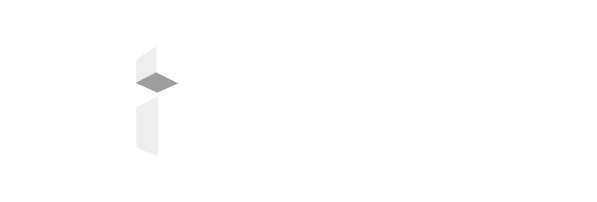Un sistema creado para proteger a la ciudadanía se ha convertido, históricamente, en su principal amenaza. La reconstrucción de la confianza es hoy el objetivo de inteligencia más urgente.
La historia de los servicios de inteligencia argentinos es una crónica marcada por la sombra de los abusos, el encubrimiento y la instrumentalización política. Desde su participación activa en las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar hasta su conversión, ya en democracia, en una herramienta para la persecución de opositores, estas agencias han acumulado un déficit de legitimidad tan profundo que aún hoy define la percepción social sobre su labor. Como documenta la organización Fundar, todos los gobiernos democráticos desde 1983 han protagonizado escándalos relacionados con el uso ilegal de estas estructuras, lo que ha generado un clima de desconfianza ciudadana difícil de revertir.
Este historial opaco no solo se refleja en la persecución política interna, sino también en graves fallas operativas con consecuencias trágicas. Los atentados terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) no solo expusieron deficiencias en la capacidad de prevención, sino una tendencia peligrosa al desvío de las investigaciones. Se ha denunciado que, teniendo en su poder alertas clave sobre amenazas provenientes de Medio Oriente, la entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE) confabuló con sectores judiciales y políticos para inventar una «conexión local», desviando el curso de la justicia y dejando una sensación de impunidad que perdura.
En un intento por romper con este pasado, en 2015 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.126, que disolvió la SIDE y creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La reforma buscaba un «saneamiento y profesionalización» del sistema. Sin embargo, en la práctica, la AFI replicó los vicios de su predecesora, involucrándose en decenas de episodios de espionaje ilegal contra periodistas, jueces, empresarios y opositores políticos, reforzando la percepción de que los servicios de inteligencia argentinos son, en esencia, «incontrolables».
La más reciente y drástica reconfiguración ocurrió en julio de 2024, cuando el gobierno nacional decretó la disolución de la AFI y su reemplazo por la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente de la Presidencia. El decreto argumenta que la agencia anterior sufrió una «desnaturalización total» de su rol, siendo utilizada para «espionaje interno, tráfico de influencias y persecución política e ideológica» en lugar de proteger al pueblo argentino. Bajo esta nueva (y a la vez antigua) estructura, se crearon cuatro agencias especializadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) para inteligencia estratégica internacional, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) para el crimen complejo y el terrorismo interno, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y una División de Asuntos Internos (DAI) para control y auditoría. Este retorno al nombre «SIDE», cargado de connotaciones históricas, y la reintegración de oficiales militares retirados en puestos clave, representan una inversión significativa de la tendencia de desmilitarización que había guiado al sistema desde los años 80.
Más allá de los cambios estructurales, el núcleo del desafío reside en transformar la cultura y la función misma de la inteligencia. La inteligencia estratégica debe entenderse como la disciplina orientada a informar decisiones de seguridad y desarrollo a largo plazo, analizando escenarios globales, flujos económicos y amenazas transnacionales. Cuando se combina con la prospectiva estratégica, que construye escenarios futuros a través de ciclos de diálogo social, se convierte en una herramienta poderosa para anticipar crisis energéticas, impactos tecnológicos o tensiones geopolíticas. Este proceso se materializa en el ciclo de inteligencia, un flujo secuencial y retroalimentado que comprende la dirección (planificación), la obtención de información (mediante técnicas como SIGINT, HUMINT y OSINT), la elaboración (análisis) y la difusión de los productos finales a los tomadores de decisiones.
En este sentido, la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) emerge como una revolución paradigmática. Consiste en el uso de información públicamente disponible –medios digitales, redes sociales, bases de datos– para convertirla en inteligencia procesada y accionable. Su uso responsable podría permitir la detección temprana de amenazas, el monitoreo de redes delictivas o la vigilancia de ciberamenazas, reduciendo la necesidad de recurrir a métodos de espionaje intrusivos e ilegales. No obstante, su potencial debe ser canalizado mediante estrictos protocolos éticos y legales que protejan el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Los desafíos estructurales que enfrenta el sistema son profundos. La politización crónica, la falta de profesionalización, el uso discrecional de fondos reservados y una cultura de secretismo han creado un círculo vicioso que debilita su utilidad real para la seguridad nacional. Incluso se alzan voces que cuestionan la necesidad misma de unas agencias que, lejos de enfrentar amenazas graves, parecen dedicarse con mayor ahínco a la lucha política doméstica. Sin embargo, eventos como el extraño atentado frustrado aún repleto de interrogantes contra la (ex) vicepresidenta Cristina Kirchner en ejercicio durante 2022 son un recordatorio crudo de las terribles consecuencias de carecer de un sistema de inteligencia preventivo y confiable.
Para reconstruir la confianza y la eficacia, se requieren reformas integrales que trasciendan los cambios de siglas y estructuras. La profesionalización mediante una carrera basada en el mérito, con formación continua y especializada, es la base. Esto debe ir acompañado de un control democrático robusto. Es imperative fortalecer la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, dotándola de autonomía presupuestaria y capacidad sancionatoria para citar ministros, revisar gastos secretos y publicar informes. La creación de una Inspectoría General de Inteligencia con independencia legal, similar a los modelos estadounidenses, es crucial para investigar abusos internos y proteger a denunciantes.
La transparencia presupuestaria es otro pilar fundamental. Se deben publicar balances agregados de gastos, restringir el uso discrecional de fondos reservados y someter los gastos mayores a autorización judicial. La recién creada División de Asuntos Internos (DAI) debe actuar como un auditor interno imparcial e incisivo. Finalmente, es vital precisar en ley las facultades de inteligencia, exigiendo autorización judicial previa para intervenciones que afecten derechos ciudadanos, tal como lo hace la Corte Suprema de Israel con el Shin Bet, e incorporar comités consultivos de la sociedad civil para monitorear el uso de tecnologías como el OSINT.
Ejemplos internacionales demuestran que es posible equilibrar eficacia y control. Estados Unidos cuenta con comités congresionales permanentes y inspectorías generales independientes que supervisan estrictamente a sus agencias. El Reino Unido posee el Intelligence and Security Committee of Parliament (ISC), cuyos miembros parlamentarios auditan política, gastos y operaciones con acceso a material clasificado, y por ley informan públicamente sus hallazgos. Estos modelos no son perfectos, pero encarnan el principio de que en una democracia madura, la necesidad de inteligencia nunca debe estar por encima del imperio de la ley y el escrutinio ciudadano.
El futuro -y presente- de la inteligencia argentina depende de su capacidad para adoptar tres principios rectores: una estructura profesionalizada libre de influencias partidarias y militares, transparencia institucional en su gestión y gastos, y un control externo real ejercido por el Poder Legislativo y órganos de auditoría independientes. Solo así podrá despojarse de las sombras de su pasado y convertirse en un instrumento legítimo, eficiente y verdaderamente al servicio de la protección de la democracia y los intereses nacionales.