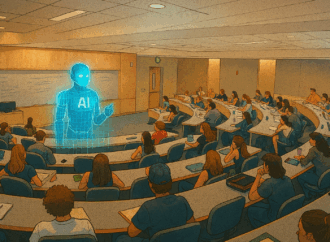“La vida social está hecha de imposturas necesarias, pero el precio de sostenerlas se paga con química, cansancio y violencia cotidiana.”
La máscara protege, pero también asfixia. El aumento del consumo de psicotrópicos y el crecimiento de los suicidios adolescentes nos recuerdan que no todos logran sostener la farsa. Detrás del “estoy bien” automático, muchas veces hay un grito ahogado. La sociedad necesita imposturas para funcionar, pero el precio de esas imposturas se paga con química y con vidas que no resisten más el papel que les fue asignado.
La brutalidad de los años ochenta era explícita: el rock mostraba su violencia en escenarios, el cine la desplegaba en pantallas con crudeza. Esa descarga cultural funcionaba como catarsis. Hoy, en cambio, lo brutal se oculta en la superficie, pero se sublima en formas de violencia social incluso más corrosivas. No aparece en la guitarra distorsionada ni en la pantalla de cine, sino en la objetivación cotidiana del otro: en el desprecio sutil, en la burla anónima, en la hostilidad encapsulada en las redes sociales. Una violencia más silenciosa, pero también más extendida, que convierte a cada interacción en un campo minado.
“¿Cómo estás?” “Bien.”
Dos sílabas, sin contenido, sin emoción, sin verdad. Así comienza casi toda interacción humana. Al entrar a la oficina, al atender el teléfono, al cruzarse en un pasillo. Risas que no llegan a los ojos, saludos que no dicen nada, reuniones en las que se aplaude lo obvio. La vida social es un teatro, y lo extraño no es la farsa, sino que hayamos olvidado que llevamos máscaras.
Kafka, en una frase que se le atribuye, lo dijo con crudeza: “Todos llevaban una máscara, excepto yo. Y eso también era una máscara.” El escritor entendía que la autenticidad absoluta es imposible: el simple hecho de entrar en sociedad nos obliga a cubrirnos.
La psicología profunda de Jung lo explicó con claridad: el ser humano necesita una persona, una máscara que medie entre el individuo y el colectivo. Sin ella, la vida social sería insoportable. Pero junto a esa máscara se esconde la sombra, todo lo reprimido, lo que no queremos mostrar y que, sin embargo, nos constituye. La paradoja es evidente: la máscara nos integra, pero si olvidamos la sombra, perdemos el camino hacia la autenticidad.
No se trata de un capricho moderno. Evolutivamente, la impostura fue un mecanismo de supervivencia: fingir agrado evitaba un enfrentamiento, exagerar entusiasmo garantizaba un lugar en la tribu. El disimulo y la cortesía fueron tan importantes como la fuerza física para sobrevivir en comunidad. La máscara, antes que nada, es un lubricante social.
Nietzsche, en Así habló Zaratustra, empuja hacia el extremo opuesto: despojarse de lo falso, abrazar la creación de sí mismo más allá de las convenciones. Pero hasta él sabía que la verdad desnuda es insoportable sin mediaciones. Por eso su Zaratustra no habla a las multitudes: habla a los pocos que pueden soportar el vértigo de mirar el rostro sin máscara.
Hermann Hesse, en Demian y en El lobo estepario, retrató la angustia de quienes ya no pueden sostener la farsa. Sus personajes se debaten entre la máscara que les da un lugar en el mundo y la autenticidad dolorosa de saberse distintos. El sufrimiento nace de esa fractura.
Y si en la literatura la máscara es tragedia, en el management suele ser comedia. Las sonrisas congeladas en los “team buildings”, los jefes que fingen cercanía mientras redactan planes de ajuste, los empleados que interrumpen una clase para mostrar lo que hacen, no para aprender. Todo es performance: informes que no informan, discursos que no convencen, aplausos de compromiso.
La política no está exenta. El político que repite eslóganes vacíos, el CEO que habla de “familia corporativa”, el artista que se vende como disruptivo pero vive de la pose. Durante mucho tiempo funcionó: la máscara garantizaba el orden, aunque todos supieran que era de cartón.
Pero algo ha cambiado. Los millennials y centennials, hijos de la desconfianza y de la hiperexposición digital, rechazan la impostura evidente. Buscan autenticidad en líderes políticos, en empresas, en artistas. Desconfían del guion aprendido y de la sonrisa ensayada. Intuyen que la máscara es inevitable, pero exigen que se parezca al rostro.
Aquí nace la tensión contemporánea: la sociedad no puede existir sin máscaras, pero tampoco tolera ya las máscaras rígidas, de yeso. El liderazgo auténtico, tan mencionado en manuales de management, no consiste en despojarse de toda impostura —eso es imposible—, sino en transparentar la paradoja: reconocer que hay máscara, que hay sombra, y que la autenticidad es un horizonte, no un punto de llegada.
La pregunta que nos queda es brutal: ¿queremos líderes y organizaciones que simulen perfección o que asuman sus contradicciones? La máscara seguirá ahí, pero quizá el siglo XXI exija que al menos se agriete, que deje entrever el rostro y, con él, la sombra que lo habita.
La autenticidad total es imposible. La impostura total es insoportable. Entre esas dos condenas se juega hoy la vida social. Y el liderazgo.
Publicado por primera vez el 31/08/2025 en DataClave.