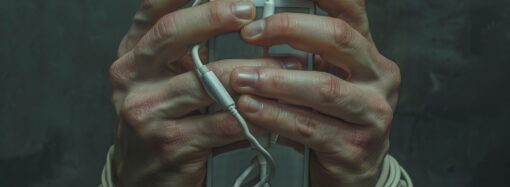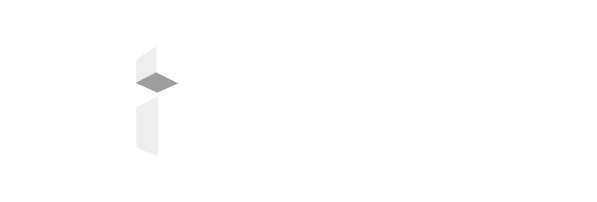Medidas simples, trabas políticas.
La idea de este artículo nació, honestamente, de una mezcla de incredulidad y fastidio. Me encontré con una situación tan absurda en el funcionamiento del Estado que no podía creer que nadie la señalara con claridad. Era una ineficiencia tan ridícula que parecía un mal chiste, pero era real. A partir de ahí, empecé a pensar en otras políticas públicas igual de sencillas, útiles y perfectamente aplicables que, sin embargo, siguen ausentes del debate. La tercera y última de las propuestas que presento en este texto incluye la anécdota que desata toda esta indignación inicial, así que prometo que vale la pena llegar hasta el final.
Mientras en Argentina se discuten grandes reformas fiscales, previsionales o laborales, hay transformaciones mucho más modestas —casi obvias— que podrían mejorar la vida cotidiana de millones con un mínimo de voluntad política. No requieren inversiones millonarias ni debates interminables, sino simplemente asumir que el sentido común también puede ser una política pública.
Estas ideas surgen de una premisa sencilla: ¿por qué seguimos haciendo las cosas de un modo que ya no tiene sentido, si podríamos cambiarlas mañana?
La primera de estas reformas tiene que ver con algo que debería estar resuelto hace años: el principio de que el Estado no puede exigirle al ciudadano lo que ya tiene en sus bases. Hoy, cualquier persona que haya intentado jubilarse, sacar una beca o tramitar un crédito con aval estatal sabe de lo que hablo: decenas de veces se le pide que presente su CUIL, su historia laboral, su título universitario, su domicilio, certificados, formularios que otro organismo estatal ya posee.
No hay razones técnicas que justifiquen esta redundancia. Lo que falta es una regla general que imponga la interoperabilidad mínima entre organismos públicos. En países como Estonia o Portugal, el ciudadano entrega una vez cada dato y no se le vuelve a pedir. La digitalización no se mide solo por la cantidad de trámites online, sino por la capacidad del Estado para hablar consigo mismo. Implementar en Argentina una ley de «once-only» (solo una vez) sería un gesto de respeto hacia el tiempo de los ciudadanos, pero también una medida de eficiencia fiscal (y mental).
La segunda propuesta es complementaria: crear una dirección de correo electrónico oficial para cada ciudadano al momento de sacar el DNI. No un portal más ni una nueva app que nadie revisa y que queda casi obsoleta en cada cambio de gobierno, sino una bandeja digital formal, de uso obligatorio y exclusivo para toda comunicación entre el Estado y el ciudadano. Como si fuera un domicilio electrónico, pero asignado de manera automática y universal. Ese mail —por ejemplo, numerodeDNI@argentina.gob.ar— sería el canal único para notificaciones legales, avisos de turnos, vencimientos de documentación, resultados de trámites, beneficios otorgados o requerimientos formales.
Uruguay y España ya han avanzado en modelos similares, y el impacto fue inmediato: menos confusión, menos pérdida de avisos importantes, más trazabilidad. La existencia de una dirección de correo oficial para cada persona también permitiría ordenar el caos comunicacional del Estado argentino, donde cada organismo escribe desde un remitente distinto, con criterios distintos y en horarios arbitrarios.
La tercera reforma que quiero proponer apunta al transporte público. Hasta hace no mucho, en Argentina solo se podía pagar el colectivo, tren o subte con la tarjeta SUBE. Si te la olvidabas, no viajabas. Así de simple. En pleno auge de las billeteras virtuales, los QR interoperables y las tarjetas contactless, una noticia me dio, al menos a mí —que venía de perder mi tarjeta SUBE—, una bocanada de aire fresco: ahora también se podía pagar con NFC o con la tarjeta bancaria que uno prefiriera. Excelente.
Eventualmente encontré mi SUBE y volví a usarla… aunque cada vez menos. Durante ese tiempo, recuerdo que la discusión pública sobre esta novedad oscilaba entre quienes decían que era una política inútil, un arreglo con los bancos, y quienes lo celebraban como un paso hacia el primer mundo. Opiniones al margen, yo agradecía no tener que preocuparme tanto por esa tarjetita azul la cual por aquel entonces era imposible de encontrar en algun kiosko.
Pero hace apenas unos días, sucedió lo peor: perdí la SUBE. Y esta vez, de forma definitiva. Una lástima, porque la tenía registrada. Por suerte, hoy por hoy, no viajo tan seguido. La primera vez que probé pagar con la App de SUBE vía NFC me sentí en el futuro: apoyar el celular en el lector del colectivo y seguir viaje. Qué iluso fui.
Esta semana tuve que ir de La Plata a Capital. Sin SUBE, no la pude reponer: cada vez menos kioscos la tienen en stock y, según dicen, hay escasez de material para fabricarlas. Aun así, tranquilo, pensé: «Uso el celular como siempre. En el peor de los casos, pruebo con alguna de mis tarjetas prepagas». Otra vez, muy iluso de mi parte.
El viaje arrancó bien: subí al bondi, apoyé el celular, pagué y seguí. Llegué a la estación de tren, repetí el gesto frente al molinete y… error. Una vez, dos, tres. Nada. Como buen viajero del conurbano, terminé pasando por la puerta lateral, la que siempre queda abierta. Ya saben cuál.
En Constitución creí que sería distinto. Pero no: ahí solo se puede pagar con la SUBE. Me salvó una trabajadora de seguridad, que tenía una en la mano e iba apoyándola una y otra vez en los molinetes, como un metrónomo humano marcando el paso de los que no teníamos cómo pagar.
Seguí mi travesía hasta el subte. Camino a la entrada ya tenía lista la tarjeta en una mano y el QR en la otra. Pero tampoco. “En esta estación todavía no está habilitado”, me dijeron.
En fin, viajé, hice mis cosas, y al volver repetí el mismo periplo. En el tren, un guarda me pidió la SUBE para verificar el pasaje. Le expliqué la situación y me multó. “Es en efectivo”, dijo. Como la mitad del país, no tenía ni una moneda encima. Tuvimos que esperar a otro guarda que traía un QR para cobrarle a todos los que estábamos en la misma. El sistema tardaba tanto en generar cada código que, cuando llegó mi turno, ya estábamos llegando. Me miró y dijo: “Ya fue, ni carga”. Tanto se abrió supuestamente las opciones de pago del transporte, que irónicamente, terminé viajando sin (poder) pagar.
Todo esto no se trata de eliminar la SUBE. Al contrario. Se trata de dejarla convivir, de verdad, con otros medios de pago. Como en Londres, San Pablo o Medellín. Lugares donde cualquiera puede subirse a un tren o un colectivo con su tarjeta, celular o billetera digital, sin vueltas, sin excusas.
Abrir el sistema argentino a todos los medios de pago no solo haría más amena la experiencia del pasajero. También reduciría costos en emisión de tarjetas, facilitaría el turismo y permitiría una mejor trazabilidad del sistema. La tecnología ya está. La interoperabilidad es viable. Lo único que falta es una decisión política sencilla: tratar al pasajero como un ciudadano del siglo XXI.
Estas tres propuestas no pretenden ser revolucionarias. Ninguna requiere un shock fiscal ni una reforma constitucional. Y sin embargo, cada una, desde su lugar, podría contribuir a construir un Estado más eficiente, más inteligente y, sobre todo, más amable con sus ciudadanos.