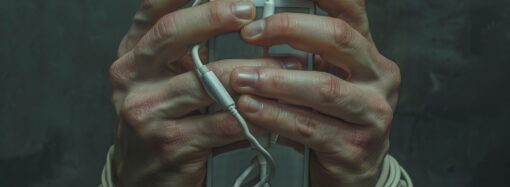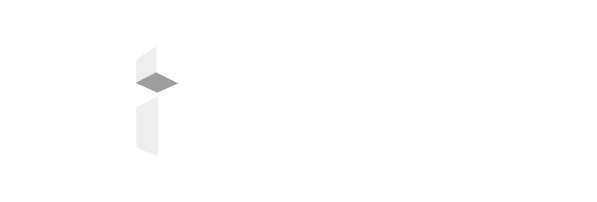Una repercusión impensada.
El 14 de febrero de 2025, la empresa panameña KIP Protocol lanzó discretamente el token $LIBRA como parte del proyecto «Viva la Libertad». Tres minutos después, comenzaría el mayor escándalo cripto de la historia. Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), el presidente argentino Javier Milei divulgó la criptomoneda, incluyendo la dirección del contrato para su compra sin imaginar jamás la repercusión que tendría.
El impacto fue inmediato: en 40 minutos, $LIBRA pasó de 0,000001 a 5,20 dólares. Pero la euforia se desmoronó cuando los fundadores, que controlaban el 80% de la moneda, liquidaron sus tenencias, desplomando su valor un 95%. En tres horas, nueve cuentas fundadoras se embolsaron 87 millones de dólares, mientras que más de 70.000 personas vieron desaparecer sus inversiones. La operación tenía todas las características de un «rug pull», una estafa común en criptomonedas.
KIP Protocol, con sede en Panamá, contaba con el respaldo tecnológico de Kelsier, propiedad de Hayden Mark Davis. Según el gobierno, Milei conocía el proyecto, diseñado para financiar emprendimientos con blockchain. Sin embargo, Davis afirmó haber sido asesor del presidente y recibir apoyo de su gabinete.
El 15 de febrero, a las 00:38, Milei intentó distanciarse, alegando desconocer los detalles y eliminando su publicación. Mientras tanto, Solana, la plataforma donde se lanzó $LIBRA, reportó que 74.698 traders habían perdido 286 millones de dólares. Para el 17 de febrero, medios como Coin Desk y Forbes ya lo catalogaban como la mayor estafa cripto de la historia.
Pero, en medio de toda la polémica, surge una estrella fugaz tan brillante como imperceptible que nadie se detuvo a mirar o señalar; por eso, vale la pena frenar en seco en medio de la estampida de denuncias y escándalos para tenerla en consideración. ¿De qué se trata este destello?
Cuando Hayden Davis le concedió una entrevista al youtuber cripto Stephen Findeisen, el mismo, entre confesiones y declaraciones dudables, declaró que todo el asunto de $LIBRA en el fondo no era más que un “experimento” por parte del gobierno debido a que, según sus propias palabras: “(…) Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar.”
En este fragmento de su entrevista es donde se encuentra un propuesta sumamente innovadora y que podría tener un enorme impacto en el futuro de la Argentina, pero tan compleja que la mayoría pasó por alto. ¿Qué implicaría realmente tokenizar la economía?
Vale primero aclarar que un token es una representación digital de un activo o valor, respaldado por la tecnología blockchain, que garantiza su seguridad, trazabilidad y transparencia. Aunque los enfoques pueden variar, y que, en el caso de $LIBRA, dejó más preguntas que respuestas sobre su verdadero propósito antes del escándalo, un sistema ideal de tokenización del dinero público seguiría una estructura clara: el banco central o la entidad financiera estatal emitiría tokens digitales respaldados por la moneda nacional. Estos tokens, exclusivos para cuentas gubernamentales, se distribuirían a ministerios, gobiernos regionales y municipios a través de una plataforma blockchain centralizada, asegurando un control más eficiente y transparente del gasto público.
Pero, es crucial distinguir entre la retórica política y la ejecución técnica: mientras el discurso oficial aludía a una supuesta innovación financiera, la implementación concreta de $LIBRA careció desde su génesis de los mecanismos de auditoría, descentralización y respaldo institucional mínimos para ser considerado un proyecto o si quiera experimento de tokenización.
Uno de los principales atractivos de la tokenización del dinero público es su capacidad para garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos estatales. En nuestro país, al igual que en muchas otras partes del mundo, la opacidad en el uso de fondos públicos ha sido un problema persistente, facilitando la corrupción, el despilfarro y la falta de rendición de cuentas. La tokenización, al basarse en la tecnología blockchain, podría ofrecer una solución efectiva a estas problemáticas.
Cada token representaría una unidad de dinero público vinculada a un registro inalterable en la blockchain, lo que permitiría rastrear su origen, destino y uso en tiempo real. Esto significaría que organismos de control, periodistas y ciudadanos capacitados tendrían la posibilidad de verificar cómo se administran los recursos estatales con un nivel de precisión sin precedentes. Una vez registrada una transacción, no podría ser alterada ni eliminada, reduciendo significativamente la posibilidad de manipulación o desvío de fondos.
La implementación de esta tecnología traería consigo múltiples beneficios. La trazabilidad e inmutabilidad de las transacciones dificultarían el soborno, el fraude y otras prácticas corruptas, estableciendo un sistema de control más estricto y eficiente.
Sin embargo, la adopción de un sistema de este tipo no está exenta de desafíos. Este episodio, más que un experimento fallido, operó bajo la lógica del rug pull clásico: una estructura opaca, concentración de tokens en pocas billeteras y ausencia de controles independientes. Su fracaso no invalida la tokenización como herramienta, pero sí expone los riesgos de implementarla sin estándares técnicos ni supervisión democrática. Por eso, más allá de los aspectos técnicos y políticos, un desafío fundamental es la falta de capacitación y comprensión sobre la tecnología blockchain por parte de la población en general y de la dirigencia política en particular. El escándalo en torno a $LIBRA es una muestra clara de cómo la falta de conocimiento y compromiso permitió que una estructura basada en esta tecnología se utilizara con fines especulativos y perjudiciales. En este caso, no solo quedaron en evidencia los riesgos de prever a tiempo un proyecto fraudulento, sino también la dificultad para determinar responsabilidades y culpables debido a la falta de comprensión sobre su funcionamiento.
Este precedente demuestra que la implementación de un sistema basado en blockchain para la gestión del dinero público no puede reducirse a una simple decisión tecnológica. Requiere, además, un esfuerzo educativo sostenido para que la ciudadanía y los propios actores políticos comprendan su alcance, sus beneficios y sus riesgos. Sin un compromiso real con la transparencia y sin el conocimiento necesario para evitar abusos, la tokenización del dinero público solo se mantendrá como idea utópica reservada para un futuro que llegó hace mucho tiempo.