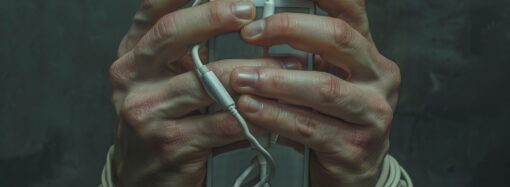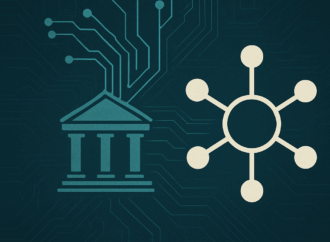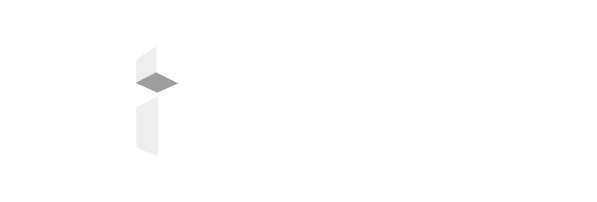Posibles soluciones prácticas para las “normalizadas” emergencias agropecuarias.
En el escrito anterior se hizo un breve repaso de las emergencias que se repiten una y otra vez en la Argentina, donde la única política pública aplicada en estos casos parece ser la declaración de emergencia.
El disparador fueron las inundaciones de Zárate y Campana, que se suman a la larga lista de catástrofes derivadas de la “falta de previsibilidad” de que, en algún momento, una tormenta exponga la nula preparación de nuestras ciudades ante la naturaleza. Lo paradójico es que siempre se repita la excusa de que son eventos “imprevistos”, cuando si algo caracteriza a nuestro territorio es, justamente, lo contrario: la imprevisibilidad crónica.
Ante estos casos, la herramienta preferida de la política es la Ley 26.509 de Emergencia y Desastre Agropecuario. Esta norma faculta a la Comisión Nacional de Emergencia a proponer a la Secretaría de Agricultura que gestione con el Poder Ejecutivo recursos humanos, financieros, presupuestarios y asistencia técnica para los productores (art. 9).
Ya aquí asoma la burocracia: primero la Comisión Nacional debe aprobar la situación de emergencia, luego proponerla al Secretario de Agricultura, para que este obtenga los recursos a través del Jefe de Gabinete. Y, en realidad, hay un paso previo: para que la Comisión Nacional apruebe, una Comisión Provincial debe solicitarlo, según lo que disponga la norma provincial que adhiere a la ley nacional. Puede hacerlo por recomendación de una comisión consultiva o a pedido de los propios productores afectados.
En resumen: un proceso tan lento y engorroso que, cuando llegan las soluciones, la emergencia ya está por vencer. Dicho de otra forma, con la leche derramada.
Esto no es teoría: en Entre Ríos, cada dos años vivimos uno entero bajo emergencia agropecuaria. Inundaciones, sequías, heladas, incendios… Hemos normalizado como “emergencias” problemas que deberían ser parte de la gestión común.
Con la tecnología actual, un productor puede recibir en su celular alertas de tormentas, heladas o calor extremo. ¿No podrían las comisiones de emergencia —nacional o provincial— usar las mismas herramientas para prevenir en vez de llegar siempre tarde? Incluso existe un organismo para ello: el Consejo Consultivo de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que se reúne… una vez por año.
Tampoco ayuda que el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) permanezca congelado en 500 millones de pesos desde 2009. Para dimensionar: el mismo monto que la AFA otorgó a Platense por una copa de fútbol.
Se han propuesto proyectos para fijar su valor en función del litro de combustible, pero también podría destinarse parte de la recaudación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que cobra un 0,4% a todos los seguros del país. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2025 ese organismo recaudará $127,5 mil millones y gastará $32,25 mil millones. El superávit restante bien podría reforzar el FONEDA.
De las 42 millones de hectáreas cultivadas en el país, menos de la mitad tienen seguro. Sin subsidios, con solo 34 aseguradoras y una alícuota de IVA del 21%, el acceso es escaso. Reducir el IVA al 10,5% sería un incentivo concreto, y más acorde con lo que ocurre en países de la OCDE, donde los seguros suelen estar exentos. Brasil y Estados Unidos incluso subsidian su contratación: si al productor le va bien, al Estado también.
A veces es más complejo describir la maquinaria de un Estado ineficiente que plantear soluciones. Antes de normalizar las declaraciones de emergencia y multiplicar organismos que se estorban entre sí, sería más simple coordinar y usar bien las herramientas que ya existen. No se trata de reinventar la rueda ni de parcharla, sino de hacerla funcionar.
Por eso, para declarar, primero hay que pensar.