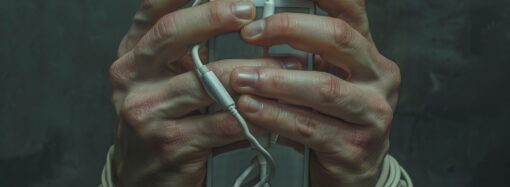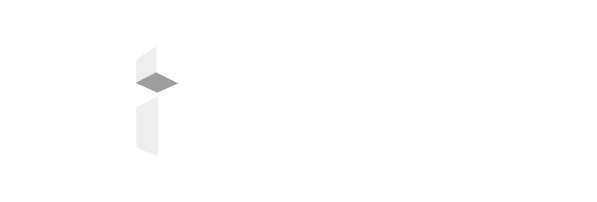No rompamos redes sin tener alternativas.
El 5 de febrero, el Gobierno Nacional dictaminó la salida de la Organización Mundial de la Salud, generando diversas opiniones y, sobre todo, incertidumbre sobre las motivaciones y las consecuencias para Argentina. La pregunta sobre la existencia de otros países fuera de la OMS y cómo gestionan sus políticas sanitarias se vuelve aún más relevante ante este escenario.
Si bien la retirada del Estado Nacional por decreto presidencial y sin intervención del Congreso genera interrogantes sobre su constitucionalidad, la decisión adoptada por Javier Milei tiene una fuerte carga simbólica. Sus críticas pasadas a las medidas de la OMS durante la pandemia, argumentando un perjuicio al crecimiento económico por los prolongados aislamientos, parecen haber sido el motor principal de esta decisión, ratificada el pasado 26 de mayo durante la visita de Robert Kennedy Jr., ministro de Salud de Estados Unidos, país que también optó por abandonar la organización. En el comunicado oficial se mencionaron cinco medidas acordadas, incluyendo una mayor transparencia financiera e informativa en temas vacunatorios y una revisión más exhaustiva y autónoma en la toma de decisiones sanitarias de alto impacto. Sin embargo, la solidez técnica y la visión estratégica detrás de esta «autonomía» aún deben demostrarse.
Esta decisión, presentada como una apertura a otros acuerdos y no como un aislamiento sanitario, menciona el Acuerdo Bilateral de Prosperidad con Estados Unidos, que propone reasignar fondos previamente destinados a la OMS hacia un plan sanitario integral con mayor autonomía para los países que dejen la organización. Esta idea resuena con las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien habló de fortalecer el sistema sanitario argentino con una proyección estratégica y desregular la toma de decisiones a nivel provincial. No obstante, cabe preguntarse si esta reasignación de recursos será suficiente para compensar la pérdida de la estructura y el apoyo técnico de la OMS, que durante décadas ha sido un pilar en la salud pública global. A pesar de esto, Argentina continúa siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sigue brindando asesoramiento técnico, acceso a cooperación internacional y medición epidemiológica. Sin embargo, la capacidad de la OPS para suplir completamente el rol de la OMS en términos de normativa global y capacidad de respuesta ante emergencias es limitada.
La mayor flexibilidad y reestructuración del sistema sanitario tendrán consecuencias a largo plazo que aún son inciertas y que podrían impactar negativamente en la capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias. Entonces, al analizar cómo otros países no miembros de la OMS gestionan su salud pública, el caso de Taiwán se presenta como un ejemplo a considerar. Bloqueado políticamente por China, Taiwán se vio impedido de participar plenamente en la OMS, lo que lo llevó a desarrollar un sistema interno robusto y a buscar alternativas de colaboración internacional con Estados Unidos, Japón, Canadá y países africanos, además de participar en redes de salud global como el Global Cooperation and Training Framework (GCTF). Un ejemplo concreto de su preparación fue su reacción temprana ante la pandemia de COVID-19: a partir del 1 de enero de 2020, su organismo de previsión de enfermedades epidémicas, creado tras el brote de SARS en 2003, comenzó a tomar precauciones con los vuelos provenientes de Wuhan, anticipándose a las alertas internacionales. Esta anticipación, basada en la experiencia y la inversión en su propio sistema de vigilancia epidemiológica, permitió a Taiwán implementar aislamientos transitorios tempranos y, para mayo de 2020, distribuir mascarillas a más de ochenta países. Cabe destacar que, según un estudio publicado en The Lancet en 2021, Taiwán experimentó una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más bajas del mundo, con aproximadamente 0.4 muertes por cada 100,000 habitantes en el primer año de la pandemia, un contraste significativo con muchos países miembros de la OMS.
Sin embargo, es crucial reconocer que el caso de Taiwán es particular y está motivado por su exclusión política de la OMS, lo que lo obligó a desarrollar capacidades propias ante la falta de acceso a la organización. La decisión argentina, en cambio, parece basarse en una crítica ideológica y una búsqueda de autonomía que podría resultar contraproducente si no se articula con una estrategia clara y recursos suficientes. La salida de la OMS implica, entre otras cosas, la pérdida de acceso directo a información crucial, redes de alerta temprana y mecanismos de cooperación internacional coordinados por el organismo. Según datos de la propia OMS, en 2024, Argentina se benefició de programas técnicos y de cooperación por un valor estimado de 5 millones de dólares, recursos que ahora deberán ser gestionados o reemplazados por otras vías, cuya eficacia aún está por verse.
En conclusión, si bien la salida de la OMS se presenta como una oportunidad para federalizar el sistema sanitario y desregular medidas consideradas obstáculos por el gobierno, la experiencia de Taiwán, aunque valiosa, surge de una necesidad diferente y requirió inversiones y una planificación a largo plazo que no parecen estar claramente delineadas en el contexto argentino actual. Aprender de las estrategias de países que, por diversas razones, operan fuera de la OMS es fundamental, pero esto debe ir acompañado de una autocrítica sobre las motivaciones y las posibles consecuencias negativas de abandonar un organismo que, a pesar de sus falencias, ha desempeñado un papel crucial en la salud pública mundial. La meta debería ser desarrollar políticas de salud sólidas y efectivas, aprendiendo de las mejores prácticas internacionales, pero sin perder de vista los beneficios y la red de apoyo que la pertenencia a la OMS ofrecía.