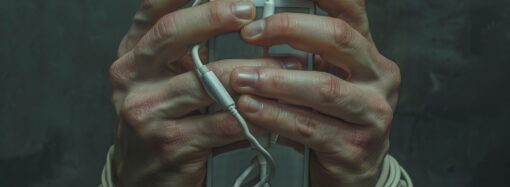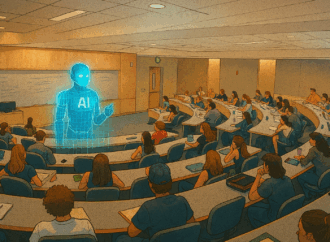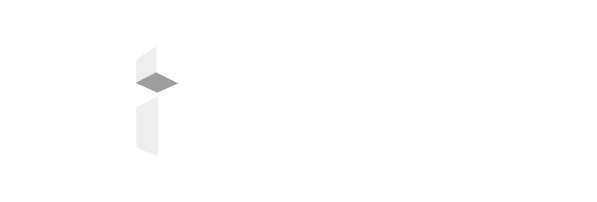¿Qué podría organizar la vida si llegara el momento en que no quede nada que hacer? ¿Qué nos va a salvar del experimento?
El derrumbe comenzó cuando la población alcanzó un punto crítico. Aparecieron el aislamiento, la agresividad, la pérdida de la función materna, la desvinculación. No hubo escasez de recursos. Lo que faltó fue estructura. Calhoun denominó el fenómeno behavioral sink, el drenaje conductual: el deterioro de los vínculos en un entorno donde ya no hay nada que conquistar, ni que cuidar.
Durante años, el experimento fue leído como una advertencia sobre la sobrepoblación urbana. Pero hoy, frente al avance de la inteligencia artificial, tal vez merezca una lectura más profunda: no como metáfora del hacinamiento, sino del exceso. De la comodidad sin dirección. De la vida sin relato.
El Fondo Monetario Internacional advirtió en 2024 que la IA afectará al 40% de los empleos en todo el mundo, y al 60% en los países más desarrollados.
Goldman Sachs estima que unos 300 millones de puestos de trabajo podrían automatizarse. No se trata sólo de operarios de fábrica. Peligran también contadores, diseñadores, traductores, programadores. En algunos casos, incluso escritores.
La respuesta inmediata fue el ingreso básico universal: una renta mínima garantizada, sin condiciones. Sam Altman, fundador de OpenAI, financió una prueba piloto en EE.UU. otorgando US$ 1.000 mensuales a mil personas. ¿El resultado? Menos ansiedad, más estabilidad. Pero el dato más relevante fue otro: la mayoría no dejó de hacer. Lo que hizo fue volver a elegir. Pudo salir del miedo.
Pero elegir no es suficiente si no hay sentido. La ausencia de trabajo no solo implica tiempo libre: implica la pérdida de una gramática cotidiana. De una arquitectura para el deseo. De un lugar en el mundo.
Desde las primeras sociedades humanas, el trabajo —con o sin salario— fue mucho más que una herramienta de supervivencia. Fue el principal organizador simbólico de la vida en común. Cazar, sembrar, construir, cuidar: no eran tareas. Eran roles. Eran formas de pertenecer.
Karl Marx lo dijo con claridad en los Manuscritos de 1844: el trabajo es la expresión vital del ser humano. Y Émile Durkheim, en La división del trabajo social (1893), lo ratificó: «el trabajo no es solo una necesidad económica, es un hecho moral, porque genera solidaridad». Hoy, esa función se desdibuja. Y lo que emerge es un vacío.
Mientras tanto, el consumo de psicofármacos crece en silencio. En Argentina, los ansiolíticos aumentaron un 63% en la última década. La OMS informa que el suicidio es ya la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. No son datos aislados. Son síntomas.
Ya lo había advertido también Durkheim en El suicidio (1897): cuando los lazos sociales se debilitan, la anomia se instala. Y con ella, el desgano, la desorientación, el gesto sin causa. El sujeto, dejado a su suerte, no encuentra razones para sostenerse.
A ese paisaje lo acompaña un fenómeno cultural más sutil: el hedonismo como forma dominante de la subjetividad.
Entre millennials y centennials, el mandato ya no es producir sino disfrutar. Pero el placer, cuando es permanente, se vuelve plano. Como advirtió Aristóteles, el goce sin propósito degenera en aburrimiento. Epicuro, aún más radical, señalaba que quien persigue el placer como fin, termina esclavo de su propia ansiedad.
Michel Houellebecq retrató esta deriva con brutal lucidez en «La posibilidad de una isla». En ella, los humanos han delegado su biografía en clones incapaces de amar, trabajar o sufrir. No hay pobreza, ni guerra. Pero tampoco vínculo, ni herencia, ni memoria. Solo repeticiones biológicas sin historia.
El ingreso universal puede evitar el hambre, pero no el sinsentido. Puede reemplazar la necesidad, pero no el lugar. Porque cuando desaparece el trabajo, no solo se cae el sustento. Se cae la trama. Se cae la historia compartida.
La pregunta ya no es si la IA va a reemplazar al humano. Eso ya ocurre. La pregunta es más compleja: ¿qué podría organizar la vida si llegara el momento en que no quede nada que hacer? ¿Qué nos va a salvar del experimento?
Porque si algo enseñó Universo 25, es que lo que mata no es la escasez. Es la ausencia de función. La abundancia sin relato. La vida sin tarea.
Y si no queremos repetir con humanos lo que vimos con ratones, tal vez no haya que pensar solo en cuánto vamos a ganar con la tecnología. Sino en cuánto estamos dispuestos a perder.
Porque incluso en este tiempo incierto, el trabajo puede volverse una forma de resistencia: contra el vacío, contra la pasividad, contra la desintegración del lazo. Trabajar, aunque no sea imprescindible, puede seguir siendo un acto político, una manera de seguir diciendo: «aún estamos aquí».
Quizás estemos a tiempo. Aún podemos narrar el trabajo no como castigo, sino como gesto de inscripción en el mundo. Recuperar el hacer como forma de pertenencia. El esfuerzo como forma de ofrenda. Y el vínculo como tarea común.
Porque cuando el relato vuelve, el sujeto se levanta. Y cuando el sujeto se levanta, ninguna máquina puede reemplazar lo que arde en su conciencia.
Publicado por primera vez el 31/05/2025 en El Economista.